¿cómo hablar de Dios en nuestro tiempo?
La
pregunta central que nos hacemos hoy es la siguiente: ¿cómo hablar de Dios en nuestro tiempo?¿Cómo comunicar el Evangelio para abrir caminos a su verdad
salvífica, en aquellos corazones con frecuencia cerrados de nuestros
contemporáneos, y a esas mentes a veces distraídas por los tantos fulgores de
la sociedad? Jesús mismo, nos dicen los evangelistas, al anunciar el Reino de
Dios se preguntó acerca de esto: ¿Con qué compararemos el Reino de Dios o con
qué parábola lo expondremos? (Mc. 4,30).
¿Cómo
hablar de Dios hoy? La primera respuesta es que podemos hablar de Dios, porque
Él habló con nosotros. La primera condición para hablar de Dios es, por lo
tanto, escuchar lo que dijo Dios mismo. ¡Dios nos ha hablado! Dios no es una
hipótesis lejana sobre el origen del mundo; no es una inteligencia matemática
lejos de nosotros. Dios se preocupa por nosotros, nos ama, ha entrado
personalmente en la realidad de nuestra historia, se ha autocomunicado hasta
encarnarse. Por lo tanto, Dios es una realidad de nuestras vidas, es tan grande
que aún así tiene tiempo para nosotros, nos cuida. En Jesús de Nazaret
encontramos el rostro de Dios, que ha bajado de su Cielo para sumergirse en el
mundo de los hombres, en nuestro mundo, y enseñar el arte de vivir, el camino a
la felicidad; para liberarnos del pecado y hacernos hijos de Dios (cf. Ef. 1,5;
Rom. 8,14). Jesús vino para salvarnos y enseñarnos la vida buena del Evangelio.
Hablar
de Dios significa, ante todo, tener claro lo que debemos llevar a los hombres y
mujeres de nuestro tiempo: no un Dios abstracto, una hipótesis, sino un Dios
concreto, un Dios que existe, que ha entrado en la historia y que está presente
en la historia; el Dios de Jesucristo como respuesta a la pregunta fundamental
del por qué y del cómo vivir. Por lo tanto, hablar de Dios requiere una familiaridad
con Jesús y con su Evangelio, supone nuestro conocimiento personal y real de
Dios y una fuerte pasión por su proyecto de salvación, sin ceder a la tentación
del éxito, sino de acuerdo con el método de Dios mismo. El método de Dios es el
de la humildad --Dios se ha hecho uno de nosotros--, es el método de la
Encarnación en la simple casa de Nazaret y en la gruta de Belén, como aquello
de la parábola del grano de mostaza. No debemos temer a la humildad de los
pequeños pasos y confiar en la levadura que penetra en la masa y poco a poco la
hace crecer (cf. Mt. 13,33). Al hablar de Dios, en la obra de la
evangelización, bajo la guía del Espíritu Santo, necesitamos una recuperación
de la simplicidad, un retorno a lo esencial del anuncio: la Buena Nueva de un
Dios que es real y concreto, un Dios que se interesa por nosotros, un Dios-Amor
que se acerca a nosotros en Jesucristo hasta la cruz, y que en la resurrección
nos da la esperanza y nos abre a una vida que no tiene fin, la vida eterna, la
vida verdadera.
Ese
comunicador excepcional que fue el apóstol Pablo, nos da una lección que va
directo al centro de la fe del problema cómo hablar de Dios, con gran
sencillez. En la primera carta a los Corintios escribe: Cuando fui a ustedes,
no fui con el prestigio de la palabra o de la sabiduría a anunciarles el
misterio de Dios, pues no quise saber entre ustedes sino a Jesucristo, y éste
crucificado (2,1-2). Así, el primer hecho es que Pablo no está hablando de una
filosofía que él ha desarrollado, no habla de ideas que ha encontrado en otro
lugar o ha inventado, sino que habla de una realidad de su vida, habla de Dios,
que entró en su vida; habla de un Dios real que vive, que ha hablado con él y
hablará con nosotros, habla de Cristo crucificado y resucitado.
La
segunda realidad es que Pablo no es egoísta, no quiere crear un equipo de
aficionados, no quiere pasar a la historia como el director de una escuela de
gran conocimiento, no es egoísta, sino que san Pablo anuncia a Cristo y quiere
ganar a las personas para el Dios verdadero y real. Pablo habla solo con el
deseo de predicar lo que hay en su vida y que es la verdadera vida, que lo
conquistó para sí en el camino a Damasco. Por lo tanto, hablar de Dios quiere
decir dar espacio a Aquél que nos lo hace conocer, que nos revela su rostro de
amor; significa privarse del propio yo ofreciéndolo a Cristo, sabiendo que no
somos capaces de ganar a otros para Dios, sino que debemos esperarlo del mismo
Dios, pedírselo a Él. Hablar de Dios viene por lo tanto de la escucha, de nuestro
conocimiento de Dios que se realiza en la familiaridad con él, en la vida de
oración y de acuerdo con los mandamientos.
Comunicar
la fe, para san Pablo, no quiere decir presentarse a sí mismo, sino decir
abierta y públicamente lo que ha visto y oído en el encuentro con Cristo, lo
que ha experimentado en su vida ya transformada por aquel encuentro: es llevar
a aquel Jesús que siente dentro de sí y que se ha convertido en el verdadero
sentido de su vida, para que quede claro a todos que Él es lo que se requiere
para el mundo, y que es decisivo para la libertad de cada hombre. El apóstol no
se contenta con proclamar unas palabras, sino que implica la totalidad de su
vida en la gran obra de la fe. Para hablar de Dios, tenemos que hacerle
espacio, en la esperanza de que es Él quien actúa en nuestra debilidad: dejarle
espacio sin miedo, con sencillez y alegría, en la profunda convicción de que
cuanto más lo pongamos al medio a Él, y no a nosotros, tanto más fructífera
será nuestra comunicación. Esto también es válido para las comunidades
cristianas: ellas están llamadas a mostrar la acción transformadora de la
gracia de Dios, superando individualismos, cerrazón, egoísmos, indiferencia,
sino viviendo en las relaciones cotidianas el amor de Dios. Preguntémonos si son
realmente así nuestras comunidades. Tenemos que reorientarnos para así,
convertirnos en anunciadores de Cristo y no de nosotros mismos.
A
este punto debemos preguntarnos cómo comunicaba Jesús mismo. Jesús en su
unicidad habla de su padre –Abbà--, y del Reino de Dios, con la mirada llena de
compasión por los sufrimientos y las dificultades de la existencia humana.
Habla con gran realismo y, diría yo, el anuncio más importante de Jesús es que
deja claro que el mundo y nuestra vida valen ante Dios. Jesús muestra que en el
mundo y en la creación aparece el rostro de Dios y nos muestra cómo en las
historias cotidianas de nuestra vida, Dios está presente. Tanto en las
parábolas de la naturaleza, del grano de mostaza, del campo con diferentes
semillas, o en nuestra vida, pensamos en la parábola del hijo pródigo, de
Lázaro y de otras parábolas de Jesús. En los evangelios vemos cómo Jesús se
interesa de toda situación humana que encuentra, se sumerge en la realidad de
los hombres y de las mujeres de su tiempo, con una confianza plena en la ayuda
del Padre. Y que de verdad en esta historia, escondido, Dios está presente; y
si estamos atentos podemos encontrarlo.
Y
los discípulos, que viven con Jesús, las multitudes que lo encuentran, ven su
reacción ante diferentes problemas, ven cómo habla, cómo se comporta; ven en Él
la acción del Espíritu Santo, la acción de Dios. En Él, anuncio y vida están
entrelazados: Jesús actúa y enseña, partiendo siempre de un relación íntima con
Dios Padre. Este estilo se convierte en una indicación fundamental para
nosotros los cristianos: nuestro modo en que vivimos la fe y la caridad, se
convierten en un hablar de Dios en el presente, porque muestra con una vida
vivida en Cristo, la credibilidad, el realismo de lo que decimos con las palabras,
que no son solo palabras, sino que muestran la realidad, la verdadera realidad.
Y en esto hay que tener cuidado al leer los signos de los tiempos en nuestra
época, es decir, identificar el potencial, los deseos, los obstáculos que se
encuentran en la cultura contemporánea, en particular el deseo de autenticidad,
el anhelo de trascendencia, la sensibilidad por la integridad de la creación, y
comunicar sin miedo las respuestas que ofrece la fe en Dios. El Año de la Fe es
una oportunidad para descubrir, con la imaginación animada por el Espíritu
Santo, nuevos caminos a nivel personal y comunitario, a fin de que en todas
partes la fuerza el evangelio sea sabiduría de vida y orientación de la
existencia.
También
en nuestro tiempo, un lugar privilegiado para hablar de Dios es la familia, la
primera escuela para comunicar la fe a las nuevas generaciones. El Concilio
Vaticano II habla de los padres como los primeros mensajeros de Dios (cf.
Const. Dogm. Lumen Gentium, 11; Decr. Apostolicam actuositatem, 11), llamados a
redescubrir su misión, asumiendo la responsabilidad de educar, y en el abrir
las conciencias de los pequeños al amor de Dios, como una tarea esencial para
sus vidas, siendo los primeros catequistas y maestros de la fe para sus hijos.
Y en esta tarea es importante ante todo ‘la supervisión’, que significa
aprovechar las oportunidades favorables para introducir en familia el discurso
de la fe y para hacer madurar una reflexión crítica respecto a las muchas
influencias a las que están sometidos los niños. Esta atención de los padres es
también una sensibilidad para acoger las posibles preguntas religiosas
presentes en la mente de los niños, a veces obvias, a veces ocultas.
Luego
está ‘la alegría’; la comunicación de la fe siempre debe tener un tono de alegría.
Es la alegría pascual, que no calla u oculta la realidad del dolor, del
sufrimiento, de la fatiga, de los problemas, de la incomprensión y de la muerte
misma, pero puede ofrecer criterios para la interpretación de todo, desde la
perspectiva de la esperanza cristiana. La vida buena del Evangelio es esta
nueva mirada, esta capacidad de ver con los mismos ojos de Dios cada situación.
Es importante ayudar a todos los miembros de la familia a comprender que la fe
no es una carga, sino una fuente de alegría profunda, es percibir la acción de
Dios, reconocer la presencia del bien, que no hace ruido; sino que proporciona
una valiosa orientación para vivir bien la propia existencia. Por último, ‘la
capacidad de escuchar y dialogar’: la familia debe ser un ámbito donde se
aprende a estar juntos, para conciliar los conflictos en el diálogo mutuo, que
está hecho de escuchar y hablar, entenderse y amarse, para ser un signo, el uno
para el otro, de la misericordia de Dios.
Hablar
de Dios, por lo tanto, significa entender con la palabra y con la vida que Dios
no es un competidor de nuestra existencia, sino que es el verdadero garante, el
garante de la grandeza de la persona humana.
Así que volvemos al principio:
Así que volvemos al principio:
hablar de Dios es comunicar, con fuerza y sencillez,
con la palabra y con la
vida,
lo que es esencial: el Dios de Jesucristo,
aquel Dios que nos ha mostrado
un amor tan grande
hasta encarnarse, morir y resucitar para nosotros;
ese Dios
que nos invita a seguirlo
y dejarse transformar por su inmenso amor,
para renovar
nuestra vida y nuestras relaciones;
aquel Dios que nos ha dado la Iglesia,
para
caminar juntos y, a través de la Palabra y de los sacramentos,
renovar la
entera Ciudad de los hombres,
con el fin de que pueda convertirse en Ciudad de
Dios.








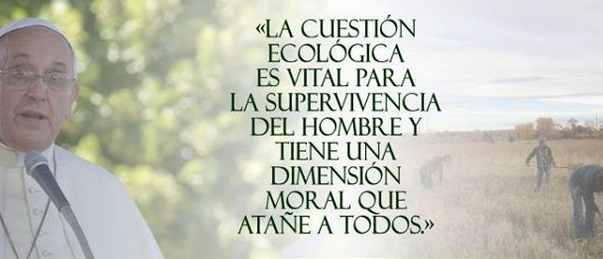
Comentarios
Publicar un comentario
A la hora de expresarse tengamos en cuenta la ley de la Caridad